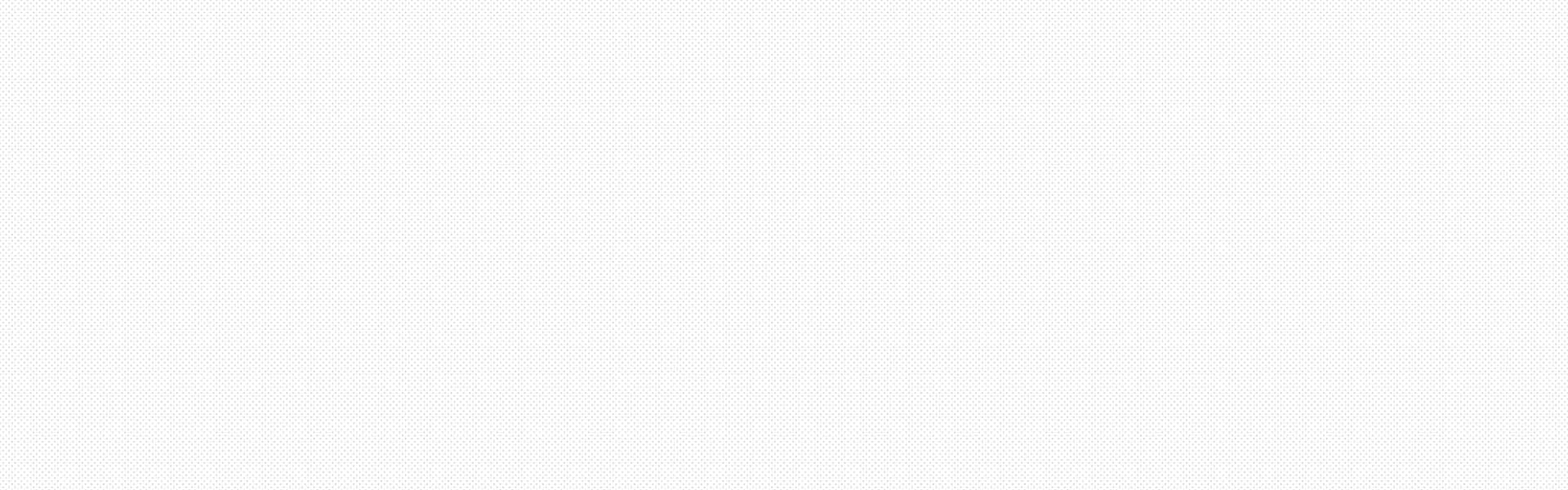La Resurección del Señor
La resurrección de un crucificado es obra de la omnipotencia de Dios, de su capacidad máxima de poder: dar la vida a la muerte. Como lo es también la de dar la vida más plena, la sobrenatural, a la muerte más radical que es la del pecado.
La Resurrección de Jesús constituye el tema central de las páginas de Evangelio que leemos tanto en la Vigilia Pascual, como en la Misa del día y durante la semana de Pascua. La Resurrección del Señor se realizó en silenciosa trascendencia. Jesús glorificado fue comunicando a los discípulos, con exquisita pedagogía, la verdad de su Resurrección, que ya antes les había predicho. Jesús Resucitado nos dejó como «signo» inicial el sepulcro vacío, cuyo significado les será interpretado a las mujeres por el Ángel: “buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí: Ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus discípulos: «Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea»” (Mt 28, 5-6)
No es la fe de los discípulos la que crea la resurrección del Maestro; es la resurrección de Jesús la que crea la fe de los discípulos. La experiencia de la fe se transformó en un imperativo de comunicación. A partir de María Magdalena y sus compañeras (Jn 20, 17-18; Mt 28, 10), el privilegio de ver a Jesús implica el deber de anunciarlo a los demás. La fe es un don divino a compartir; o se transmite o se pierde.
«La fe de los cristianos —afirma san Agustín— es la resurrección de Cristo». Los Hechos de los Apóstoles lo explican claramente: «Dios dio a todos los hombres una prueba segura sobre Jesús al resucitarlo de entre los muertos» (Hch 17, 31). Porque no era suficiente la muerte para demostrar que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías esperado. La muerte del Señor – dirá Benedicto XVI- demuestra el inmenso amor con el que nos ha amado hasta sacrificarse por nosotros; pero sólo su resurrección es «prueba segura», es certeza de que lo que afirma es verdad, que vale también para nosotros, para todos los tiempos. La resurrección me revela el sentido de la cruz. Por eso San Pablo lo que predica es la cruz, un Cristo crucificado. Cristo es el amor crucificado. Y ese amor crucificado desemboca en la resurrección.
Desde el día del Gólgota, el camino para la gloria celestial de la resurrección es la cruz. Por eso, querido hermano, no te dejes apartar por Satanás de la senda que por la cruz te lleva a la resurrección.
En esta misma clave pascual se desarrolla toda la vida cristiana: participando en la Cruz de Cristo, participamos en su Resurrección gloriosa. No hay otro camino. Como no hay escuela de espiritualidad verdaderamente católica que no se fundamente en este Misterio Pascual. Sin tomar nuestra cruz a imitación de Cristo, es decir, sin perder la propia vida como lo hizo Cristo, no podemos seguir al Salvador, no podemos ser de verdad cristianos (cfr. Lc 9,23-24). Sin despojarnos del hombre viejo en virtud de la Pasión de Cristo, no podemos revestirnos del hombre nuevo en virtud de su resurrección (Ef 4,22-24). En cambio, alcanzamos por gracia la maravilla de esa vida nueva sobrehumana, divina, celestial, tomando la cruz y matando en ella al hombre viejo, carnal y adámico.
Es importante reafirmar esta verdad fundamental de nuestra fe. El debilitamiento de la fe en la Resurrección de Jesús tiene como consecuencia el debilitar el testimonio de los creyentes. Si falla en la Iglesia la fe en la Resurrección, todo se paraliza, todo se derrumba y la incertidumbre y el temor acaban anegándolo todo, absolutamente todo. Pruebas abundante de esto las tenemos en esta crisis del “Covid 19” que nos ha tocado vivir en esta cuaresma. En cambio, la adhesión de corazón y de mente a Cristo muerto y resucitado cambia la vida e ilumina la existencia de las personas y de la sociedad. Ya hay lugar a la esperanza y el heroísmo cristiano reverdece.
En el sepulcro vacío de Jesús las ansias de inmortalidad del hombre quedan satisfechas. La resurrección, querido Hermano, debe jalonar con su luz el camino doloroso de tu vida.
«Si Cristo no resucitó, —decía el apóstol san Pablo— es vana nuestra predicación y es vana también nuestra fe» (1Co 15, 14). Pero ¡resucitó! Si Jesús ha resucitado, y por tanto está vivo, ¿quién podrá jamás separarnos de Él? ¿Quién podrá privarnos de su amor que ha vencido al odio y ha derrotado la muerte?
La resurrección de un crucificado es obra de la omnipotencia de Dios, de su capacidad máxima de poder: dar la vida a la muerte. Como lo es también la de dar la vida más plena, la sobrenatural, a la muerte más radical que es la del pecado.
Desde este día glorioso de la Resurrección nuestra muerte ya no es una muerte eterna. La muerte ya no es nuestra propiedad. La Resurrección es la mano liberadora de Dios. ¡Qué amable no será Dios cuando su mano liberadora del pecado y de la muerte es la Resurrección!
La vida del seguidor de Jesús no termina en la muerte, en un sepulcro lleno. La vida del seguidor de Jesús desemboca en tumba vacía de muerte, pero llena de resurrección.
La Pascua nos inunda de una alegría profunda que se manifiesta en la incansable repetición del ¡Aleluya!. La alegría de la Resurrección es una transfiguración de la existencia. Es calor de una llama divina, de una verdad inextinguible, llama ardiente de amor en la profundidad del propio ser. Por eso decía Madre Teresa de Calcuta: “No permitáis que nadie os llene de tristeza, hasta el punto de haceros olvidar la alegría de Jesús resucitado”.
Esta es nuestra misión: vivir la fe en la resurrección; transmitir esa fe en la resurrección. Es el mayor bien que podemos hacer al mundo de hoy. El comunicar ese bien es oficio a lo divino ¡Hagámoslo bien!
Para poder ser conducidos en el conocimiento profundo del Resucitado invoquemos fervientemente a María Santísima. Como decía el Papa Francisco: “A Ella, testigo silencioso de la muerte y de la resurrección de Jesús, le pedimos que nos introduzca en la alegría pascual”.
P. Daniel Zavala


El P. Daniel es sacerdote por la diocesis de Cuenca, España. Está ahora en Roma en el Colegio Maria Mater Ecclesiae para su doctorado en derecho canónico en la Santa Croce.